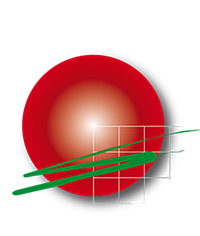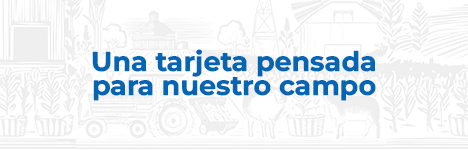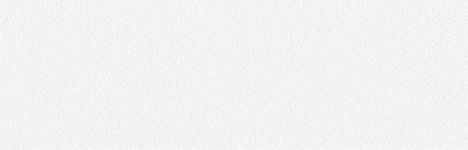El círculo virtuoso en el manejo de la cría de vacunos de carne
Ing. Agr. Esteban Montes Narbondo
Ing. Agr. Juan A. Moreira da Costa
Plan Agropecuario
A veces, mejorar en la cría vacuna no pasa por grandes inversiones, sino por mirar mejor. Así lo muestran 17 productores de distintos rincones del país, cuyas experiencias fueron seguidas de cerca por el Plan Agropecuario. Este artículo relata ese camino de aprendizajes: cómo decisiones simples, tomadas con sentido común y a tiempo, pueden romper ciclos de ineficiencia y dar paso a un sistema más equilibrado, donde cada etapa —desde la recría hasta el entore— se transforma en una oportunidad para hacer bien las cosas.
Entre 2015 y 2018, el Plan Agropecuario llevó adelante el Proyecto de Relevamiento y Difusión de Mejoras en la Cría de Vacunos de Carne, en el marco del Fondo de Transferencia de Tecnologías y Capacitación. En dicho proyecto se monitorearon 17 empresas agropecuarias distribuidas a lo largo y ancho del país, todas con buenos resultados en cría vacuna. Uno de los principales objetivos fue comprender las prácticas aplicadas por estos productores, interpretar sus logros y compartir ese conocimiento con el resto del sector.
El proyecto permitió profundizar en el entendimiento del sistema de cría y dio origen a una publicación disponible en la página web del Plan Agropecuario (22238_ipa-críadevacunos-web-01b.pdf), donde se recogen muchos de los aprendizajes obtenidos del monitoreo de estos 17 sistemas productivos.

Con el tiempo, al continuar observando distintos sistemas de cría y acumulando información, se generó un proceso de análisis más profundo. Ese bagaje de experiencias y conocimientos en circulación permitió construir nuevas conclusiones y enriquecer el acervo técnico disponible.
El objetivo de este artículo es compartir parte de ese proceso de aprendizaje, basado en lo realizado durante el proyecto. Se busca así contribuir al avance en la comprensión de la cría vacuna, orientada a lograr buenos resultados físicos y económicos, pero también ambientales y sociales. No se trata de una consigna vacía, sino de una convicción real: comprender mejor el proceso para depender menos de insumos y aplicar más razonamiento y menos fuerza.
La “fórmula mágica”
En el Proyecto de Relevamiento y Difusión de Mejoras en la Cría de Vacunos de Carne, desarrollado por el Plan Agropecuario, participaron directamente los ingenieros agrónomos Hermes Morales, María Fernanda Bove y quienes suscriben, en coordinación con el cuerpo técnico de la institución y los 17 productores colaboradores.
Una de las principales conclusiones plasmadas en la publicación resultante fue que el indicador más determinante en la cría vacuna es la cantidad de kilos de ternero producidos por hectárea en el transcurso de un año. Este indicador se calcula mediante la siguiente fórmula:
Producción de terneros (kg/ha/año) = Número de vientres por hectárea × % de marcación × Peso al destete
En dicha publicación se profundiza en los aspectos que influyen en cada uno de los componentes de esta fórmula.
En resumen, se destacan los siguientes:
- El mayor número de vientres entorados por hectárea es la variable que más impacta en los resultados físicos y económicos, siempre que no se comprometan las otras dos variables por un desajuste en la carga del sistema. De lo contrario, el resultado podría ser similar al de un sistema con menos vientres, incluso más equilibrado y con menor riesgo de capital comprometido.
- Los resultados productivos pueden lograrse de muchas formas, siempre que los costos lo justifiquen. Existen múltiples tecnologías que, aplicadas con racionalidad, elevan significativamente la cantidad y el peso de los terneros. Si bien todo insumo externo al pasto puede aumentar el costo por kilo producido, en muchos casos resulta necesario frente a crisis forrajeras que comprometan los resultados. Lo más costoso, sin dudas, es no lograr los terneros.
Por eso, debe prevalecer una estrategia inteligente, basada en el sentido común y orientada a lograr una producción equilibrada y sostenible. Apostamos con ello, a la construcción de un círculo virtuoso, donde la intervención humana sea más preventiva que correctiva, y esté guiada por la observación atenta de los acontecimientos que ocurren diariamente en cada sistema. Esto permite, de forma inteligente, un uso eficaz y eficiente de tecnologías de proceso. No se trata de seguir recetas ni estructuras rígidas, sino de observar, razonar y aplicar conceptos claros de producción animal y vegetal. Nos referimos, por ejemplo, al manejo de la altura del pasto en el campo natural, el ajuste de la carga ganadera, el control de peso en las recrías de reposición, la evaluación de la condición corporal, la clasificación del rodeo según edad al parir, el uso de tablilla nasal como medida de control de amamantamiento, y finalmente, la mejora del campo natural mediante la aplicación de fosfatos y la siembra de especies forrajeras leguminosas.
Un círculo vicioso
Al analizar la fórmula del destete, se destacan algunas variables explicativas del porqué muchos sistemas no alcanzan buenos niveles productivos.
El problema podría explicarse con base en un esquema de decisiones que forman un “círculo vicioso”, en aquellos sistemas en los que, por un desajuste de carga, el pasto pasa a ser la principal limitante. Como resultado, se logra una marcación de terneros insatisfactoria, lo que lleva a una reacción casi siempre orientada a alargar el siguiente período de entore.
Incluso, muchos productores del país deciden realizar el doble entore (primavera-invierno).
Las pariciones muy extendidas (5 meses) resultan en terneros desparejos en tamaño y peso. Los terneros nacidos temprano en primavera (septiembre-octubre) siempre pesan más que los nacidos tardíamente, simplemente por tener mayor edad al momento del destete.
Desde el punto de vista fisiológico, la vaca que pare tarde una vez durante la época de partos llega al siguiente entore sin estar preparada para concebir. Si a esto se le suma la lactancia y un estrés por cualquier motivo, el anestro postparto se prolonga aún más, aumentando el intervalo entre partos.

Esta condición explica por qué, cuando se acorta el período de entore abruptamente, por lo general se provoca una disminución notoria en la marcación, generando justamente una reacción contraria a la buscada.
Con porcentajes de marcación considerados bajos, en el entorno del 60%, el número de hembras destetadas apenas alcanza para reponer a las vacas eliminadas del rodeo. Sumado al bajo ingreso obtenido por la venta de terneros machos (pocos y de bajo peso promedio), solamente compensado por la venta de vacas falladas del rodeo.
En consecuencia, todas las terneras nacidas tarde son recriadas para formar parte del rodeo, muchas de ellas con bajo peso y, casi con certeza, inmaduras sexualmente. Esto implica que probablemente sean las últimas en preñarse, por lo que llegarán al segundo servicio con pocos meses de haber parido, enfrentando nuevamente dificultades para concebir, ya que aún están creciendo y amamantando. Y las que se preñan todavía no desarrollaron lo suficiente la glándula mamaria, por lo que son deficientes criando un ternero que siempre es de bajo peso.
Así se retroalimenta un círculo vicioso, con la consecuente extensión del intervalo entre partos, perpetuando el ciclo de baja eficiencia.
Rompiendo el círculo
Para revertir esta situación, es necesario intervenir en la etapa previa a la cría: la recría. El objetivo es llegar al primer servicio con vaquillonas de dos años, bien desarrolladas corporalmente, manejadas sobre pasturas de campo natural y con un peso mínimo de 300 kg. Este desarrollo permite que entren en celo de forma natural, asegurando la preñez en los primeros ciclos. Esta es la idea central de la publicación La recría de hembras: el principio del éxito (Plan Agropecuario, 2016).
Durante la recría, los vacunos muestran una elevada eficiencia en la conversión de forraje de buena calidad en peso corporal. Por ello, un plan de recría adecuado debe proponerse como metas: destetar más terneras de las necesarias, con un peso entre 180 y 200 kg, y evitar pérdidas de peso durante su primer invierno. Aquellas que no alcancen ese peso objetivo deberían ser descartadas. En la primavera y verano siguientes, si no se restringe su consumo (“no se las aprieta”), pueden alcanzar ganancias de peso iguales o superiores a 0,500 kg/día, logrando en el otoño un peso cercano a los 300 kg. Este valor es clave para que la vaquillona transite el segundo invierno —previo al primer servicio— incluso tolerando una leve pérdida de peso, que será rápidamente recuperada con la llegada de la primavera, ya con dos años de edad.
Este crecimiento sostenido durante la recría no solo permite llegar con buen peso al servicio, sino que también favorece el logro de uno de los principales objetivos del sistema: que las vaquillonas resulten preñadas al inicio del entore. Esto se basa en datos que indican que vacas que paren temprano un año tienden a preñarse también tempranamente al año siguiente, si se las maneja adecuadamente. Para ello, es fundamental que alcancen una condición corporal entre 4 y 5 (carne blanca) al momento del primer parto y antes del inicio del segundo servicio.
Si todos los años se reponen vaquillonas bien recriadas, el rodeo comienza a adelantar naturalmente su época de partos hacia el inicio de la estación de cría. Este cambio de manejo, sostenido en el tiempo, mejora progresivamente la eficiencia en todas las etapas del proceso, con un menor costo relativo.
Cuando el sistema comienza a consolidarse y la cantidad de hembras bien recriadas supera al número de vacas de descarte, se recomienda reponer más de lo estrictamente necesario. Esto permite eliminar animales con preñez tardía o con características indeseables (tipo, tamaño, conformación de ubres, área pélvica reducida, etc.). El descarte sistemático es una forma indirecta y eficaz de selección por fertilidad, que además contribuye a uniformar rápidamente el tipo de rodeo.
Otro manejo que potencia los resultados es la clasificación del rodeo según su condición corporal a lo largo del año. En este sentido, cuando se clasifican animales con estado corporal bajo (CC menor a 4), deberían asignarse a potreros con pasturas de mayor calidad y oferta. Durante el servicio, una medida clave es la interrupción de la lactancia mediante tablilla (destete temporario).
Una vez que el proceso se encadena correctamente, los resultados se manifiestan en terneros nacidos al inicio de la estación de partos. Esto permite un destete temprano en otoño, coincidiendo con un período en que las pasturas naturales presentan una mayor tasa de crecimiento, asegurando así buenas ganancias de peso.
Simultáneamente, el rodeo ya destetado y diagnosticado como preñado mejora rápidamente su condición corporal varios meses antes del invierno, preparándose para un nuevo ciclo reproductivo en las mejores condiciones.
De este modo, la recría de hembras, bien planificada y ejecutada, retroalimenta un círculo virtuoso que conduce a una mejora continua en los resultados del sistema de cría. Esto se traduce en mejores indicadores de productividad: aumenta la cantidad de vacas entoradas por hectárea, los índices de preñez superiores al 90% se alcanzan naturalmente, y las pariciones, concentradas y tempranas, resultan en más kilos de ternero destetados por hectárea.
Otro manejo relegado

Un manejo frecuentemente relegado —o directamente no realizado— es la evaluación de la aptitud de servicio de los toros. Sin embargo, si se pretende preñar un alto porcentaje del rodeo en un corto período, es fundamental contar con un número adecuado de toros en condiciones óptimas para servir muchas vacas en poco tiempo.
Por eso, cobra especial importancia la revisación de los toros previa al entore, evaluando aspectos como la dentadura, el estado corporal, la condición física y la aptitud de monta. En esta instancia, debe considerarse también la vacunación preventiva contra enfermedades reproductivas, al igual que en el resto del rodeo de hembras.
Todas las categorías deben estar protegidas mediante un manejo sanitario adecuado. Para ello, y en función de las condiciones sanitarias de cada zona, es clave diseñar un plan sanitario junto al técnico de confianza, que asegure la salud reproductiva de todo el rodeo.
Reflexión final
El camino hacia una cría más productiva no requiere necesariamente de tecnologías basadas en el uso de insumos. Por el contrario, la propuesta pasa por entender mejor el sistema, anticiparse a sus requerimientos mediante la interpretación de indicadores, y reducir así los riesgos de malos resultados.
Esto implica tomar decisiones preventivas más que correctivas. Cuando se habla de sistema de cría, deben considerarse todas las categorías involucradas. Desde la etapa fetal, pasando por la recría, las vacas y los toros, todas deben recibir la misma atención para que el resultado sea exitoso.
A todo esto, remarcar que “la correcta recría de hembras es el principio del éxito de la cría”.
Considerar que se trata de un proceso largo que requiere de varios ciclos, especialmente si se parte de un rodeo productivo con años de ineficiencia.
La eficiencia en la cría no es magia: es observación, razonamiento, planificación y capacidad de adaptación.