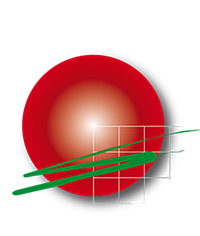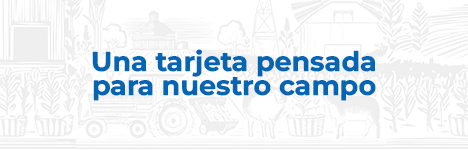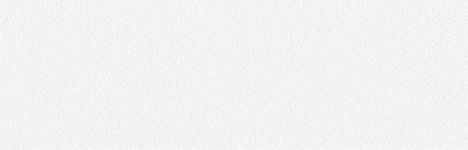Contame algo Luis
Apología del relato cómo método de aprendizaje
Lic. Mag. Guaymirán Boné
Plan Agropecuario
Como comunicador que trabaja en el medio rural y en particular en esta institución, tengo la oportunidad de recorrer predios, realizar muchísimas entrevistas, participar en jornadas de campo, conversar con productores y productoras, técnicos, asalariados rurales y tanta gente vinculada al sector rural.
En esas charlas, que a veces se dan en una cocina, bajo un alero o al costado de un corral, se escucha mucho más que información técnica: se escucha vida. Y ahí es donde una se da cuenta de que, en el campo, cada historia para uno y los demás.
Porque en el campo, como en la vida, no se aprende solo con números: se aprende escuchando, compartiendo, conversando. Y en eso, el relato tiene un poder enorme y me atrevo a contarte porqué.
Antes que el libro, el cuento

Mucho antes de que existiera la escritura, los humanos ya nos estábamos contando cosas. Así se pasaban los saberes de una generación a otra: con relatos. Aprendíamos en ronda, al rededor del fogón, escuchando. Del mismo modo, en el campo, qué hacer si venía la seca, cómo leer el comportamiento de los animales, cuándo mover el ganado, todo eso se transmitía de boca en boca, de memoria viva. Y todavía hoy, eso sigue funcionando. En el campo, se aprende mucho más escuchando una historia bien contada que leyendo una planilla o una gráfica de colores, aunque a veces puede ser descriptiva.
Tenemos dos oídos y una boca
Hay una frase de un griego viejo que dice que tenemos dos oídos y una sola boca… para escuchar el doble de lo que hablamos. Y en el campo, esa frase tiene mucho sentido. Escuchar con atención lo que cuenta otro —aunque haga las cosas distinto— es una forma poderosa de aprender. Y no hay que estar de acuerdo con todo. Basta con entender desde dónde hace lo que hace. Escuchar tal vez es la parte del proceso de comunicación más importante.
La palabra “comunicar” viene del latín communicare, que quiere decir justamente eso: poner en común. No es hablar por hablar, ni tirar datos como si fueran pelotas. Es compartir. Es decir algo de manera que al otro le sirva, le llegue, lo haga pensar. Kaplún, un viejo educador de la comunicación decía que el proceso de comunicación efectiva, se basaba en la construcción de vínculos y la creación de sentidos compartidos, y no hay mejor forma de poner algo en común que compartiendo una historia. Porque ahí no hay imposición, hay vínculo. Hay cercanía.
El psicólogo Jerome Bruner, que estudió cómo aprendemos, decía que los relatos se recuerdan 20 veces más que los datos sueltos. ¿Por qué? Porque hay una concatenación lógica de hechos que se referencian, hechos que muchas veces sentimos cercanos y que como resultado entendemos, los vivimos. Porque nos hacen imaginar. Porque nos permiten ponernos en el lugar del otro. Una tabla de excel se olvida, pero un cuento bien contado se recuerda.
Y eso lo vemos todos los días. Una presentación técnica puede estar bien hecha y los datos ser certeros, pero cuesta recordarlos, aunque puede ser insumo para una buena historia. En cambio, cuando alguien cuenta cómo hizo algo, cómo se equivocó, qué aprendió, eso sí que prende.
Desde el desodorante a Landriscina
En la Europa de la edad media, los juglares entretenían cantando noticias, más cerca en el tiempo y en América, los cantores criollos tejían en los relatos historias e improvisaciones con bases históricas, anoticiando mediante payadas y vidalitas a las gauchadas de las gestas en otros pagos.
El mundo del marketing lo entendió hace rato: si querés vender, contá una historia. A eso le llaman storytelling. No alcanza con decir que un producto es bueno. Hay que mostrar por qué, quién lo hizo, qué historia tiene detrás. Porque cuando hay emoción, hay conexión. Y donde hay conexión, hay memoria.
Entonces, si el marketing usa las historias para decirnos que Rexona no te abandona, ¿cómo no vamos a usar nosotros los relatos para compartir conocimientos que nos pueden cambiar la vida?
Y si no, pensemos en los cuentos de Landriscina. Uno los puede haber escuchado mil veces, y sin embargo, cada vez que suenan, nos quedamos oyendo. ¿Por qué? Porque no es solo el remate. Lo que permanece es el recorrido: los personajes, el ritmo, el tono, los paisajes que evoca. Ese arte de narrar tiene un poder que va más allá del entretenimiento: nos hace parte de algo común, nos devuelve una identidad.
No alcanza con saber el dato
Una cosa es decir “bajé la carga y mejoró el estado de las vacas”, y otra muy distinta es contar cómo hizo Juan, que en la seca del 88 se la jugó, vendió parte del rodeo por vintenes, cuidó alguna vaca preñadas, y logró aguantar sin fundirse.
O el caso de María, que a los 16 años quedó sola con el campo y lo mantuvo andando con esfuerzo, aprendiendo a los ponchazos, endeudándose y pidiendo ayuda cuando hacía falta.
O Pedro que era asalariado, que después de años logró una fracción de Colonización con otros socios y empezó con poco, pero fue creciendo paso a paso, tomando decisiones pensadas, aunque fueran distintas a lo que se decía “que había que hacer”, eso de campos de gestión colectiva.
Y Susana, que con dos hijos chicos cambió de sistema: dejó la cría, que le llevaba más tiempo, y se pasó a la recría, que le permitía seguir trabajando como auxiliar en la escuela rural sin dejar de cuidar sus los gurises.
Estas historias no solo enseñan: quedan. Porque hay emoción, hay vida, hay decisiones reales. Y uno aprende no porque le den la fórmula, sino porque entiende el porqué.
En los grupos de productores, esta dimensión narrativa cobra especial relevancia. El intercambio entre pares se potencia cuando hay confianza, cuando alguien se anima a contar no solo los logros, sino también las dudas, los errores, los procesos. La experiencia compartida transforma. No es una receta: es un camino.

No hay dos campos iguales. Cada productor, cada familia, tiene su recorrido, su forma de ver y hacer. Por eso, más que dar recetas, lo importante es contar cómo se llegó a una decisión. Porque ahí es donde otro puede pensar “esto me sirve”, o al menos, “esto me hace pensar distinto”.
Y eso, en definitiva, es construir conocimiento. No imponer. Compartir. Poner en común.
Contar para aprender, contar para mostrar lo aprendido
Por eso, contemos. Lo que hicimos, lo que no anduvo, lo que aprendimos en el camino. Porque cada relato puede ser una herramienta para otro. No hace falta tener todas las respuestas, basta con animarse a hablar desde la experiencia. Particularmente en el Plan, esto lo valoramos como oro, las historias no son solo anécdotas simpáticas, sino parte del método. Recuperar y valorar los relatos del medio rural es también una forma de construir conocimiento. Escuchar con atención, reconocer la lógica de las decisiones que se toman día a día en cada predio, visibilizar el territorio y contexto, ser caja de resonancia de la realidad, es parte de nuestro compromiso como técnicos, comunicadores y extensionistas.