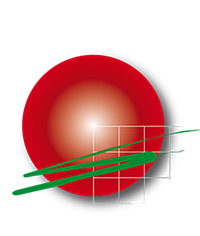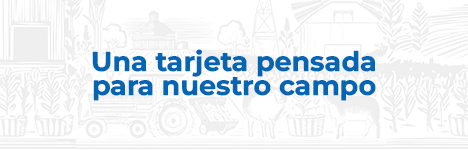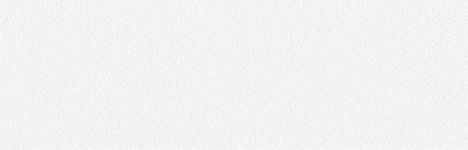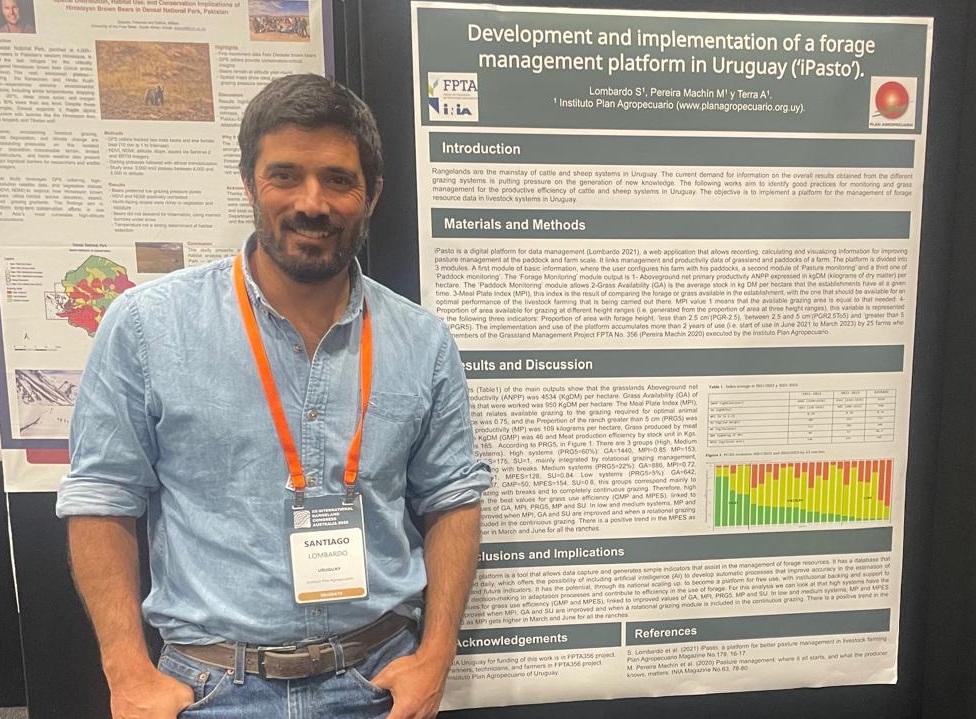Transformación del conocimiento tácito en recomendaciones para ganaderos a través de la extensión rural en Uruguay
Ing. Agr. Marcelo Pereira Machin
Ing. Agr. Mag. Pablo Areosa Aldama
Plan Agropecuario
Ing. Agr. Esteban Carriquiry Mendiola
Ing. Agr. PhD. Pedro De Hegedus
Asesor Privado
Ing. Agr. Federico de Brum
Ing. Agr. Rocío Leivas
INIA
Los pastizales cubren más de la mitad del territorio uruguayo. El Instituto Plan Agropecuario (IPA), una agencia nacional de extensión, está implementando un proyecto para sistematizar y promover buenas prácticas de manejo de pastizales (2021-2025). El proyecto considera el conocimiento que tienen los productores (conocimiento tácito) y gracias al cual han podido desarrollarse exitosamente en un entorno cambiante e impredecible.
Esta iniciativa utiliza un marco de innovación abierta a través de 26 «laboratorios vivientes» instalados en distintas partes del país. Mediante un sistema de seguimiento y evaluación, se han identificado 28 prácticas clave de gestión de pastizales, que se clasifican en cinco macrovariables, que interactúan entre sí y con el contexto más amplio. Las macrovariables son: infraestructura, áreas estratégicas productivas (APE), manejo de pastizales, manejo ganadero y sistema de monitoreo. El ganadero es el responsable de la toma de decisiones. Debido a sus limitadas capacidades cognitivas, a la información incompleta y a la complejidad del contexto, los ganaderos suelen adoptar un enfoque de «satisfacción» en lugar de «maximización» a la hora de tomar decisiones. Para concluir, se elaboró un modelo conceptual que describe las principales macrovariables relacionadas con las buenas prácticas de gestión de los pastizales. El seguimiento de estas macrovariables permitiría a los ganaderos establecer su situación actual y co-diseñar una ruta de acción junto con los ganaderos y los técnicos de extensión. Se destaca el empotreramiento en el caso de la infraestructura, la proporción de área mejorada en las áreas producción estratégicas (APEs), la proporción del establecimiento mayor a 5 cm (PEM5) en el caso del manejo del pastoreo, la suplementación estratégica para el manejo del ganado y la importancia de contar con un sistema de monitoreo. El balance de trabajo revela que hay gestores que disponen de dos horas diarias para «pensar» en el manejo de las macrovariables y hay otros que, debido a la dedicación que requiere el trabajo rutinario, no tienen esa posibilidad. La extensión tiene un papel importante en la promoción del aprendizaje, a través de la integración y el intercambio de diferentes tipos de conocimiento, y de procesos reflexivos y estrategias de grupales.
Introducción
Los pastizales ocupan actualmente el 55% del territorio nacional (MapBiomas Uruguay, 2024), constituyendo la principal fuente de alimentación del ganado en Uruguay. Existe evidencia científica de la importancia del manejo de los pastizales en la determinación de buenos resultados económicos, productivos y ambientales (Torres et al. 2024).
Se reconoce que los ganaderos tienen un importante capital en conocimiento tácito acumulado, valioso, poco conocido y poco comprendido, el Instituto Plan Agropecuario está implementando un proyecto denominado «Gestión del Pasto», que tiene como objetivo rescatar este conocimiento, sistematizarlo y hacerlo explícito al resto de la ganadería nacional.
Métodos
Se seleccionaron 26 establecimientos ganaderos (bovinos y ovinos) ubicados en todo el país. El muestreo se realizó por conveniencia, eligiendo aquellos que manejaran el campo natural de manera que les permitiera obtener resultados destacados.
Bajo un marco teórico de innovación abierta y manejo adaptativo (Holling 1978), se tomó a cada establecimiento como un «laboratorio viviente» (Higgins et al., 2011) y se inició un monitoreo que abarcó aspectos productivos, económicos, ambientales y sociales (ejercicios 2021/22, 2022/23, 2023/24).
Las variables monitoreadas y su frecuencia fueron: altura del tapiz de cada potrero (estacionalmente), peso del ganado bovino (estacionalmente), peso del ganado ovino (estacionalmente estimado); a partir de esta información se utilizó un índice para estimar un balance forrajero, Índice sobre Plato de Comida (Duarte et al. 2021). También se estimó la producción primaria neta área (PPNAToda esta información se registró en una plataforma llamada iPasto (Lombardo et al 2021).
Se recolectó información para estimar la producción de carne, los resultados económicos y los indicadores de desempeño ambiental. Se realizó una tipología de ganaderos y se calculó el balance de trabajo (Dieguez et al., 2009). Se aplicó la herramienta ambiental ganadera (EMAG) (Becoña, 2020), el índice de integridad ecosistémica (IIE) (Blumetto, 2021) e indicadores de desempeño ambiental incluidos en la huella ambiental ganadera (Paruelo et al., 2023).
Esta información se manejó en 150 talleres de diálogo -con frecuencia semestral- con ganaderos vecinos a cada laboratorio. Los mismos fueron evaluados con un enfoque de aprendizaje.
La base de datos se analizó mediante estadística descriptiva, realizando regresiones lineales y análisis multivariado, utilizando el paquete estadístico Infostat/L versión 2017.
Resultados
Las explotaciones eran ganaderas con: una superficie media de 1295 HA (mín. 60-máx. 5500), el 40 % eran criadoras, el 24 % de ciclo completo, el 12 % de ciclo incompleto, el 12 % recriadoras y el 12 % invernadoras; una superficie media mejorada del 23 % (11 explotaciones con más del 90 % de campo natural y 3 con el 100 % del área mejorada con mejoramientos de campo); el 24 % de las explotaciones tenían pastoreo rotativo, el 28 % pastoreo continuo con descanso y módulo rotativo, el 19 % pastoreo continuo con descanso y el 7 % pastoreo continuo; el 52 % de las explotaciones con ovejas y una relación lanar/vacuno (L/V) de 1,21; una producción de carne de 114 kg. /Ha de carne (mín. 70- máx. 248), un ingreso de capital (IC) de 92 USD/HA (mín. 28 – máx. 171) y una relación insumo/producto de 0,6 (mín. 0,4- máx. 0,8).
La PPNA para 2021/22 fue similar a la media (es decir, la media 2000-2024), el de 2022/23 fue un 9% inferior y el de 2023/24 un 18% superior a la media.
A partir de una encuesta, se identificaron 28 buenas prácticas con respecto a la gestión del pasto, que se sintetizan en 5 macrovariables. Éstas son: infraestructuras, áreas productivas estratégicas (APEs), manejo del pastoreo, manejo ganadero y sistema de monitoreo. A continuación se explica brevemente cada macrovariable:
– Infraestructura: incluye abrevaderos, emportreramento, sombra, caminos, instalaciones, uso de atractivos y su distribución de acuerdo a la heterogeneidad de vegetación existente.
– Áreas estratégicas productivas (APEs): involucra los módulos de alta producción forrajera (MAPF) (Pereira Machín, 2017), los módulos de prevención de crisis forrajeras (MPCF) (Pereira Machín et al. 2018), que son áreas de diferimiento forrajero.
– Manejo del pastoreo: más allá del método, se refiere a considerar los factores morfogénicos que hacen al correcto funcionamiento de las plantas bajo pastoreo.
– Manejo ganadero: involucra el manejo del rodeo de cría, la oveja de cría, la genética adaptada al campo y la suplementación utilizada estratégicamente para mejorar la eficiencia en el uso del campo.
– Sistema de monitoreo: son aquellas herramientas que nos permiten seguir de cerca las diferentes actividades para poder referenciarce y tomar decisiones anticipadas de adaptación.
El agente que gestiona estas cinco macrovariables puede ser un ganadero, el consejo de administración de una empresa, un gestor rural o una familia, que es el centro del modelo conceptual.
Las evidencias del monitoreo muestran que:
– el balance de trabajo revela que hay agentes que disponen de dos horas diarias para «pensar» en la gestión de las macrovariables y hay otros que, por su dedicación al trabajo rutinario, no tienen esa posibilidad.
– La variación del empotreramiento (infraestructura) explica en parte la variabilidad en la producción de carne.
– La variabilidad de la superficie mejorada explica la carga ganadera, la proporción del establecimiento mayor a 5 cm (PEM5) y la producción de carne,
– La variabilidad en la proporción del establecimiento mayor a 5 cm explica la carga ganadera y la producción de carne.
– La suplementación se utilizó sólo estratégicamente y su variabilidad explica los buenos resultados económicos sólo en años con buena disponibilidad de pastos.
– La proporción de campo natural mejora los indicadores de desempeño medioambiental.
– La variabilidad en la proporción de superficie mejorada explica la altura del tapiz del establecimieto, pero esto no puede ser a cualquier precio porque tiene un impacto negativo en las emisiones de gases de efecto invernadero debido al uso de insumos.
Discusión
La gestión del pasto no puede considerarse de forma aislada ni fija. Es necesario tener una visión sistémica que considere sus cambios en la dimensión temporal. Para la discusión de los resultados, utilizaremos una analogía con el enfoque evolutivo desarrollado por Charles Darwin (1859). Lo interesante de Darwin fue que consiguió explicar el fenómeno de por qué se produce la evolución (Vorzimmer, 1969).
La teoría de la evolución se basa en tres pilares: variabilidad, selección natural y herencia (Mayr, 2002). Para que la evolución funcione, debe haber variación. En el caso de la gestión del pasto, si ponderamos cada macrovariable como que el productor en cada una de ellas puede ser malo, bueno o excelente; existen 243 combinaciones posibles, donde algunas dan muy buenos resultados, y las peores determinan que las empresas queden fuera de juego.
En el caso del manejo del pasto, la selección está dada por el contexto, y sobreviven las empresas que «aprenden». Ese aprendizaje las posiciona mejor para futuros acontecimientos, porque se basa en una mejor comprensión de su establecimiento y de los factores contextuales. A esto lo llamamos «adopción sustentable».
En el caso de los «seleccionados», para que perduren, debe existir un mecanismo que transmita esas características (es decir, la autorreplicación del ADN en la teoría de la evolución), aquí a través de lo que llamamos «transmisión cultural» (Cavalli-Sforza et al 1981), que puede ocurrir verticalmente de padres a hijos u horizontalmente entre productores.
La extensión debe dedicar esfuerzos a lograr el aprendizaje y fomentar la transmisión cultural, para «evitar» que la selección natural opere salvajemente.
El productor maneja las diferentes macro-variables a través de un «filtro» que está constituido entre otras cosas por sus propósitos, su edad, educación, sistema de producción y el contexto externo. Es necesario dedicar tiempo a «pensar» esta gestión y para ello es importante la organización del trabajo y su planificación. Las decisiones siempre se toman con información insuficiente, por eso se dice que es un proceso con racionalidad limitada (Simon, 1957), donde el resultado es la satisfacción. La optimización implica considerar las 5 macro variables y es más realista pensar que el productor prioriza una o algunas de ellas.
Una utilidad del modelo conceptual construido es que nos da pistas para saber, a través del seguimiento, dónde estamos parados y qué decisiones debemos tomar en cada una de las macro variables. Esto nos permite una autorreferencia que, junto con una visión de futuro, establece un curso de acción. En este sentido, señalamos:
– la infraestructura mencionada por los productores se visualiza en el empotreramiento que permite una mejor administración del forraje.
– las áreas productivas estratégicas se evidencian a través del área mejorada y su influencia en la altura del pasto, producción de carne y proporción del establecimiento a 5 cm. A su vez, permiten grandes acumulaciones de ganado con buen rendimiento, lo que indirectamente favorece el alivio de los campo snaturales.
– en cuanto al manejo del pastoreo, la variable PEM5 se destaca como determinante de la producción de carne y sus valores de referencia son claramente superiores a los utilizados históricamente.
Conclusiones
Se elaboró un modelo conceptual que describe de manera sistémica las principales macro variables que componen las buenas prácticas de manejo del pasto. Puede ser utilizado como herramienta de autoevaluación en sus diferentes macro variables para que, a través del monitoreo, se puedan tomar decisiones anticipadas para mejorar el manejo. Se destaca el empotreramiento en el caso de la infraestructura, la proporción de superficie mejorada en las APEs, el PEM5 en el caso del manejo del pastoreo, la suplementación estratégica en el caso del manejo ganadero y la importancia de contar con un sistema de monitoreo.
En el caso del área mejorada, estas deben ser implementadas de manera eficiente, cuidando el uso de insumos. Es evidente el papel del pastizal como determinante de buenos indicadores de desempeño ambiental, dotando a los sistemas de resiliencia y resistencia.
La persistencia de las establecimientos en el largo plazo se basa en la adaptación a los cambios del contexto (aprendizaje en escala ascendente), en el marco de la ruta de acción diseñada. Para ello es necesario promover: i) procesos reflexivos (pensamiento crítico) que necesariamente requieren tiempo y ii) estrategias grupales que promuevan la cooperación. La organización del trabajo de manera sencilla y la delegación colaboran, en la medida que genera tiempo para la reflexión.
La extensión tiene un papel importante en el fomento del aprendizaje, a través de la integración y el intercambio de diferentes tipos de conocimiento, y de procesos reflexivos y estrategias grupales.
Agradecimientos
A los ganaderos, IPA e INIA que hicieron posible este proyecto, nuestro sincero agradecimiento.
Material Consultado
Becoña G, Ledgard S, Astigarraga L, Lizarralde C, Dieguez F, Morales H. (2020). EMAG- National model to evaluate environmental impacts of cattle production systems in Uruguay. Agrociencia. Uruguay 24(2):48 https://www.researchgate.net/publication/344045427_EMAG_-National_model_for_evaluating_environmental_impacts_of_cattle_production_systems_in_Uruguay Accessed 15/10/2024.
Acceso: 12/12/24
Blumetto O (2021). Índice de integridad ecosistémica: una práctica herramienta para la evaluación del estado de los ecosistemas bajo uso productivo. Revista de 67, INIA. http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/16165/1/Revista-INIA-67-Dic-2021-22.pdf Acceso: 20/6/2024.
Cavalli-Sforza L. L & Feldman M W (1981). Cultural Transmission and Evolution: A Quantitative Approach. Princeton University Press.
Dieguez F, Duarte E, Saravia A (2009). El trabajo en las explotaciones agropecuarias. En Familias y Campo. Rescatando estrategias de adaptación. Proyecto Integrando conocimientos. Plan Agropecuario.
Duarte M, Fernández J, Ghelfi M, Cesar R, Herrera V, Altieri P (2021). El índice sobre el plato de comida (IsPC) en el nuevo proyecto gestión del pasto. Revista 179. Plan Agropecuario. https://www.planagropecuario.org.uy/uploads/magazines/articles/195_3029.pdf Acceso: 18/5/24.
Higgins A, Klein S (2011). Introduction to the Living Lab Approach. In: Tan, YH., Björn-Andersen, N., Klein, S., Rukanova, B. (eds) Accelerating Global Supply Chains with IT-Innovation. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-15669-4_2 Acceso: 3/03/2024.
Holling CS. (1978) Adaptive Environmental Assessment and Management. Chichester, UK: John Wiley and Sons. https://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/823/1/XB-78-103.pdf Acceso: 2/2/2024.
Lombardo S, Pereira Machín M (2021). iPasto, una plataforma para mejorar la gestión del pasto en ganadería. Revista 179 Plan Agropecuario. https://www.planagropecuario.org.uy/uploads/magazines/articles/195_3039.pdf Acceso: 20 /9/2024.
MapBiomas Uruguay (2024). https://uruguay.mapbiomas.org/ Acceso: 22/9/2024.
Mayr E (2002). What evolution is. Series: Science Masters. Publisher: Basic Books. ISBN: 0465044263,9780465044269
Paruelo J, Cazzulli F, Gallego F, Camba G, Lombardo S, Pereira M, Staiano L (2023). Ejemplo de aplicación de indicadores sinópticos a nivel predial y la creación de índices de desempeño ambiental. En: Indicadores de desempeño ambiental para sistemas agropecuarios del Uruguay. Serie técnica 266. INIA. http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/17442/1/st-266-2023.pdf Acceso: 9/7/2024.
Pereira Machín, M. (2011). Manejo y conservación de pasturas naturales del basalto. Montevideo, Uruguay: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Pereira Machín M (2017). Opciones de intensificación y exploración de la multifuncionalidad de nuestros campos para la ganadería extensiva de Uruguay. Revista 162. Plan Agropecuario.
https://www.planagropecuario.org.uy/uploads/magazines/articles/174_2692.pdf Acceso: 19/1/2024,
Pereira Machín M, Duarte E, Fernández J, César R, Ghelfi M (2018). Módulo de prevención de crisis forrajeras. Revista 167. Plan Agropecuario. https://www.planagropecuario.org.uy/uploads/magazines/articles/180_2773.pdf Acceso: 1/7/2024.
Simon, H A (1957). Models of Man: Social and Rational. Mathematical Essays on Rational Human Behaviour in a Social Setting. Wiley.
Torres L, Aguerre V, Ruggia A, Scarlato S, Dogliotti S (2024). Guía para el diseño de sistemas ganaderos climáticamente inteligentes. INIA. Uruguay. Vorzimmer P (1969). “Darwin, Malthus, and the Theory of Natural Selection.” Journal of the History of Ideas, vol. 30, no. 4, 1969, pp. 527–42. JSTOR, https://doi.org/10.2307/2708609